De noche deambulo por la casa, incapaz de dormir, hablando con gente que no está. Tengo tendencia a conjurar cómplices de la oscuridad. Y me olvido de cosas que se supone ocurrieron, mientras recuerdo otras que probablemente no pasaron.
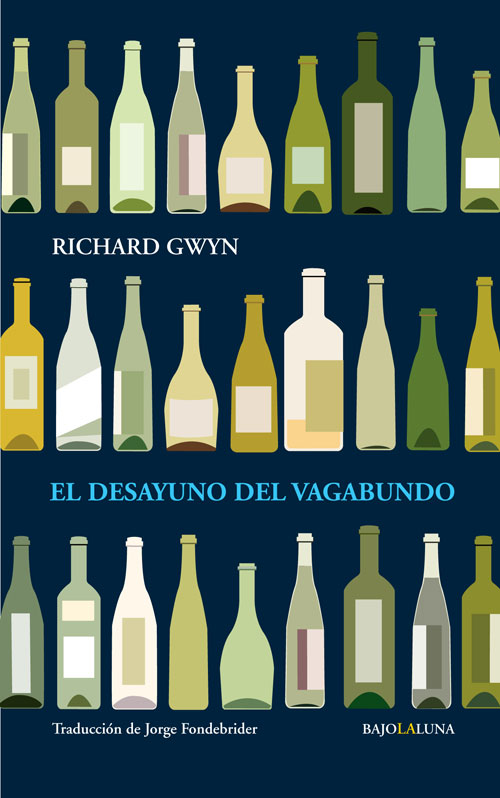
El autor de este libro escribe vivo y muerto. En el año 2000, a Gwyn le diagnosticaron una hepatitis C que lo condujo a una cirrosis terminal, la cual solo podía resolverse en trasplante o muerte. Pero incluso en el caso de la primera opción, otra persona –«un extraño»– debía morirse. Acaso este concepto, la muerte de un extraño, funcione como punto de vista de la narración. Solo que ese otro es también él mismo. Las consecuencias éticas y poéticas del trasplante quedan analizadas por el implacable poeta que es Gwyn y, al mismo tiempo, por el profesor y crítico que además es. Solo desde este desdoblamiento (que acaso tenga que ver con su oficio de traductor) podía afrontarse con éxito ese otro escalofriante desdoblamiento que propone el texto: el de una mirada póstuma sobre la propia vida. «Me he convertido en algún tipo de zombi», bromea, o no tanto, mientras cuenta cómo salvó el pellejo a última hora. El autor aborda la teoría del dolor y sus límites, el mutismo que se aloja al final del cuerpo. Escrutando su propia posición literaria respecto a su dolencia, emprende un conmovedor intento de apresar una narrativa de la enfermedad, una especie de sintaxis del paciente. Gwyn pasó nueve años vagabundeando, hundido en el alcoholismo, aunque también en turbias epifanías. El presente libro relata esos años de viaje y adicción, o adicción al viaje; el tortuoso proceso de su enfermedad; su metamorfosis emocional; su casi milagrosa recuperación; y el problema de cómo escribirla. Con golpes de humor que alivian sin anestesiar, toca la vena de lo que todos somos en primer o segundo grado: sobrevivientes que hablan.
Andrés Neuman
CAPITULO 2
La encefalopatía hepática es causada por el efecto sobre el cerebro de sustancias tóxicas que se acumulan en la sangre como resultado de la insuficiencia hepática. Puede causar alteración de la conciencia, pérdida de la memoria, cambios de personalidad, temblores, convulsiones, estupor y coma.
BMA Complete Family Health Encyclopaedia
Abril de 2007
Mi hígado ha sido invadido por un virus. En el último diciembre, me dieron un año de vida, a menos que se encontrase un donante compatible. Aun recibiendo el trasplante, hay peligros significativos: el hígado nuevo no me va a curar de la hepatitis viral que tengo, ya que, a su debido tiempo, también va a infectarse. Sin embargo, el trasplante, según a cuánto cotice la sobrevida, me va a comprar tiempo.
Además del hígado enfermo, tengo una locura progresiva, gases que se me concentran en el intestino y que se me filtran en el cerebro. Llamo a esto niebla cerebral, pero los doctores emplean otro término: encefalopatía hepática. Una de las ironías de la enfermedad es que a quien la padece le resulta imposible pronunciar ese término.
De noche deambulo por la casa, incapaz de dormir, hablando con gente que no está. Tengo tendencia a conjurar cómplices de la oscuridad. Y me olvido de cosas que se supone ocurrieron, mientras recuerdo otras que probablemente no pasaron.
Una noche, subo al altillo de casa, donde tengo mi estudio, buscando un encendedor. Cuando entro al cuarto, oscilando bajo la doble embestida de la falta de sueño y la niebla mental, tengo una misión. En la mano, llevo un encendedor barato, pero no basta, ya que, de acuerdo con la lógica demente de alguna fugaz obsesión, el encendedor que estoy buscando tiene que ser blanco, y el que llevo es azul, una aberración. Veo el cable que conecta la computadora portátil a la toma de electricidad, y que termina en un enchufe blanco rectangular, que saco, pensando que también podría funcionar como encendedor, e intento encenderlo con el azul, convencido de que la única manera de prender un encendedor es con otro encededor. Puedo oler el plástico que se quema, pero, por el defecto de mi conexión cognitiva, soy incapaz de vincular el olor con mi propia actividad, hasta que me doy cuenta de que el enchufe, que se está derritiendo, me quema los dedos. En ese momento, soy consciente de mí mismo como presencia ajena, una completa anomalía, un hombre de pie y solo en su estudio, que, infructuosamente, ha tratado de quemar una computadora o –lo que es igual– su memoria. Al día siguiente encuentro los restos chamuscados del enchufe, colgando de mi escritorio.
En otra ocasión, Rhiannon, mi hija de catorce años, me descubre abajo, en la sala de estar, tratando de rellenar un gran reloj despertador con pan. Ahí estoy, agónicamente concentrado, apretando con el pulgar una bola de miga contra la maquinaria. Estoy murmurando: Esto pasa todo el tiempo. Al menos, es lo que me cuenta mi hija: yo no recuerdo lo que sucedió.
Busco en vano cualquier explicación o simbolismo detrás de esas temporarias pérdidas de la razón, o de orientación básica. Además, son pocas las oportunidades para reflexiones de este tipo. Una noche, Rose, mi esposa, me encuentra caminando en círculos alrededor del dormitorio, y sólo voy contestarle a lo que me pregunte levantando un brazo y diciendo “No”, en voz alta, como un acólito de Mussolini, y con monólogos más tranquilos, a veces apenas audibles, y no necesariamente en inglés, sino, en oportunidades, en otras lenguas, tanto conocidas como inventadas. Con el tiempo, me calmo, pero a la mañana siguiente, temprano, Rose no puede despertarme y tiene que llamar a la ambulancia para que me lleven al hospital. No la reconozco a ella ni a nadie, y estoy en un estado semiconsciente, que, para alarma de Rose, declina, casi en coma. No recuerdo nada de nada de la noche anterior ni del día siguiente. En la unidad de terapia intensiva, un doctor le dice a Rose que tal vez yo no salga de ésa, que la situación es delicada. Más tarde me entero de que sólo uno de cada cinco pacientes sobrevive al coma ocasionado por una encefalopatía.
Antes de quedar completamente inconsciente, seis paramédicos y enfermeros tratan de sedarme, y peleo contra ellos sacudiendo brazos y piernas. Dado que los esfuerzos de los paramédicos no funcionan, Rose intercede, tratando de calmarme, y murmura palabras reconfortantes, pero no puede contenerme, mi cuerpo está fuera de control y no reacciona a ninguna instrucción. Una de los enfermeras piensa que estoy borracho; Rose le informa enfáticamente que no he bebido alcohol en muchos años.
Pero, a pesar de mi abstinencia, la hepatitis viral me está destruyendo el hígado, reduciéndolo a la última etapa de la cirrosis. Como dice un sitio web confiable: “En estado avanzado, la cirrosis hepática se caracteriza por una merma de proteínas, que se advierte en la pérdida de masa muscular, en el déficit de albúmina en sangre y en un perfil de aminoácidos anormal. La cirrosis, que trae aparejado un despilfarro de pretinas augura, un mal pronóstico y una sobrevida reducida”. Una vez que uno alcanzó ese estadio, la suerte está echada.
Cirrosis hepática, úlceras del duodeno, esófago perforado, trombocitopenia, hernias umbilical e inguinal, várices rotas: el pronóstico es malo, y las deficiencias de mi hígado al procesar las proteínas hacen que se me filtre el amoníaco al cerebro, causándome una locura temporaria. Puedo escribir esto en un momento de lucidez, completamente consciente de que es más que inminente otro ataque. Podría sufrir uno ahora mismo, mientras estoy escribiendo sentado ante el escritorio, aunque las posibilidades de que ocurra se hayan reducido, aparentemente, al limitar el consumo de proteínas a cambio de una gran cantidad de carbohidratos. Para ayudarme con la encefalopatía también me dieron algún medicamento, lo que hace que uno cague al menos tres veces por día, y a menudo más. Me acelera los procesos digestivo y excretorio. De ese modo, las toxinas que pasan por el hígado tienen menos tiempo para transformarse en amoníaco y para nublarme el cerebro. Evito la locura cagando más. Me divierte la manera en que el bienestar del cerebro y el del intestino están tan conmovedoramente interconectados. Hay que sacarse la mierda de encima antes de que a uno le llegue al cerebro.
Al igual que muchas personas enfermas, niego mi estado de salud. Pero esa negación se facilita por la notable sensación de bienestar, de catarsis incluso, que disfruto al librarme de ese último episodio espantoso del hospital, a continuación de mi colapso.
Al día siguiente, estoy en el baño de mi casa y experimento lo que sólo puede describirse como una especie de epifanía. Comenzando como un goteo, la mente gradualmente se me inunda con un torrente de ideas delirantes, que bullen por salir y, en contraste con el sopor embrollado y nebuloso de semanas anteriores, la claridad de mi pensamiento tiene el impacto de una revelación. Mientras estoy debajo del agua caliente de la ducha, con el sol de primavera derramándose por la ventana del baño, me sobrecoge un presentimiento físico de bienestar, de buena salud y energía, y empiezo a convencerme de que el poder de la imaginación me va a guiar a lo largo del proceso de sanación, y que ese proceso va a ser alcanzado a través de mi trabajo, con los poemas y cuentos que escribo. Al advertirlo, se me hace presente, en rápida sucesión, una lista sumaria de tareas: artículos, proyectos, libros enteros, que, hasta entonces, sólo habían tenido los contornos más vagos, asumen una claridad asombrosa y, a la manera de un escultor que ha estado mirando un bloque de mármol durante un tiempo intolerable, y que luego ve la figura que se encuentra oculta en la piedra hasta en el más mínimo detalle, sé exactamente lo que tengo que hacer. Ordeno mentalmente esos trabajos embrionarios y, por un rato, les busco la vuelta –considerando para cada uno su posible realización– y, con una alegre certeza bullendo en mi cerebro, salgo de la ducha, me seco y corro a mi estudio, para anotar todas las ideas que se me ocurrieron en el baño.
Es como si toda esa energía, todo ese poder creativo, hubiese permanecido en estado latente, suprimido por la inercia de estos últimos meses, en los que he sido incapaz de escribir nada, o incluso de pensar coherentemente; y es la enfermedad misma la que me ha sumido en ese lugar oscuro, secreto, inconsciente donde, paradójicamente, nacen nuevas ideas. He salido a la superficie desde el interior de un pozo oscuro y hueco, y con la luminosidad del baño y el agua precipitándose sobre mí, todo parece encajar sublimemente en su lugar.
Mucho más tarde, esa misma noche, con la mirada fija en el ruido blanco de la TV, reflexiono sobre lo que ocurrió y me doy cuenta de que hay algo profundamente sospechoso a propósito de toda esa euforia.
El desayuno del vagabundo © Richard Gwyn, traducción © Jorge Fondebrider
BIOGRAFIA:
Richard Gwyn (Pontypool, 1956) es un poeta, narrador, ensayista y traductor galés. Estudió antropología en la London School of Economics y vivió en la capital británica durante cinco años. Allí, abandonados sus estudios, trabajó como albañil, lechero, operador de sierras y ejecutivo de publicidad. Luego, en 1980, comenzaron diez años de vagabundeo alrededor del Mediterráneo, con períodos de trabajo como pescador, peón agrícola y profesor de inglés. Como resultado de esos viajes, estableció vínculos duraderos con gente, lugares lejanos y botes de madera. Sus periplos terminó en 1989, con una hospitalización en Barcelona por un diagnóstico de neumonía. Vuelto a Gales, obtuvo un doctorado en Lingüística en la Cardiff University, especializándose en el discurso médico así como en la comunicación médico-paciente. Desde entonces ha enseñado escritura creativa en la School of English, Communication and Philosophy de Cardiff donde es catedrático de literatura inglesa.
Es autor de tres plaquetas de poesía y de los volúmenes Walking on Bones (2000), Being in Water (2001) y Sad Giraffe Café (2010), así como de dos novelas. La primera de ellas, The Colour of a Dog Running Away (2005), ambientada en Barcelona, ha sido traducida a varias lenguas y recibido excelentes críticas, incluso el Welsh Publishers Award. A ésta la siguió Deep Hanging Out, (2007). Su memoir, The Vagabond’s Breakfast ganó el Wales Book of the Year 2012 para no ficción. Por último, Gwyn es autor de dos estudios académicos sobre los discursos de la salud y la enfermedad y de muchos artículos y ensayos sobre el tema.
Su labor periodística incluye frecuentes colaboraciones en el diario The Independent, fundamentalmente a propósito de literatura latinoamericana y española. Ha traducido cuentos de los argentinos Andrés Neuman e Inés Garland, así como poetas de Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Alejandra Pizarnik, Siomara España, Wendy Guerra Fabio Morábito, Julián Herbert, Luis Felipe Fabre, Juan Manuel Roca, Rómulo Bustos Aguirre y Piedad Bonnett. Asimismo, ha traducido y publicado A Complicated Mammal: Selected Poems of Joaquín O. Giannuzzi (2012) y The Spaces Between: Poems by Jorge Fondebrider (2013). Entre otras lenguas, ha también traducido del catalán, griego y turco. Su propia poesía fue traducida a esos mismos idiomas y al ruso, eslovaco y georgiano. Una edición de su poesía, Abrir una caja, fue traducida por el mismo Fondebrider y publicada por Gog y Magog (Buenos Aires) en 2013 (se publicará también en España en 2018, con Pre-textos). En noviembre de 2014 fue publicada por LOM en Chile y por Bajo la luna en Argentina El desayuno del vagabundo, y en 2016 apareció la antología de su poesía Ciudades y recuerdos (Trilce, México). El mismo año se publicó el reino unido The Other Tiger: Recent Poetry from Latin America, la culminación de cinco años de esfuerzo como traductor de poesía latinoamericana.
Richard Gwyn tiene un alter ego que lleva administra el blog de Ricardo Blanco: www.richardgwyn.wordpress.com
FICHA TECNICA:
ISBN: 978-956-00-0553-3
Formato: 14 x 21,5 cms.
Nº de páginas: 242.
Año de publicación: 2014