 Ante la muerte cualquier palabra constituye una provocación que delata al superviviente con el interrogante ¿por qué…, por qué ellos? Y la única evidencia termina resultando involuntariamente obscena: el que habla continúa vivo. Las palabras son siempre actos de vida y, desgraciadamente, para los muertos de nuevo llegan tarde, sólo sirven para los vivos, y no siempre.
Ante la muerte cualquier palabra constituye una provocación que delata al superviviente con el interrogante ¿por qué…, por qué ellos? Y la única evidencia termina resultando involuntariamente obscena: el que habla continúa vivo. Las palabras son siempre actos de vida y, desgraciadamente, para los muertos de nuevo llegan tarde, sólo sirven para los vivos, y no siempre.
Cuando el dolor, ese implacable testimonio de la verdad, nos susurra a solas las voces de la pérdida y el desconsuelo hay pocas palabras que sean más veraces que las que destila el silencio. Por eso, frente al exceso de ruido que levantan tantos artículos de opinión dedicados a la tragedia del pasado 11 de marzo, en un primer momento, había sentido el impulso de confeccionar este artículo con una única palabra: silencio silencio silencio silencio silencio silencio… Así hasta repetirla suficientes veces para contener a cada uno de los viajeros de ese terrible tren de la muerte. Ese tren que uno no puede dejar de pensar, evocando los versos de Michel Houellebecq, que si en vez de la estación de la matanza se hubiera detenido en mitad de las nubes quizás les habría conducido a un destino mejor. Y es que aunque, el dolor resulta siempre infinitamente más grande que nosotros, la paradoja humana consiste en rebelarse soñando alguna remota posibilidad a la felicidad frente a las campanadas que anuncian lo inexorable.
Este artículo tenía que contener únicamente cuatrocientas veces la palabra silencio como una oración. Una vez por cada uno que se ha ido, otra por cada uno que se queda, y luego una pequeña posdata con el irrefrenable deseo, por ejemplo, de que todos los obispos y arzobispos oficiantes, todas las señorías ilustrísimas, todos los jefes de gobierno que abarrotaron la Catedral de la Almudena en los funerales de estado fueran seres invisibles; aunque nada más fuera porque la hipocresía no perturbase con su obscena presencia ningún duelo.
¿Dónde está la línea roja que marca la frontera geográfica tras la que la conmoción decrece? ¿En Madrid, en Tarifa, en Melilla, en Tánger? ¿Dónde? ¿Acaso disminuye la tragedia en dirección sur? Cualquier coartada que se use para justificar la barbarie constituye una deplorable infamia, pero la muerte no es menos terrible en Kandahar, Jenín o Bagdad; y si uno mira los rostros petrificados por las supuestas razones de estado de los Blair, Aznar, Collin Powell y cía. no puede dejar de sentir un escalofrío ante la pregunta formulada por los asesinos ¿Por qué nuestras mujeres y nuestros hijos y los vuestros no?
El filosofo André Glucksmann sostenía que para poder hacer frente al terrible desafío nihilista que inauguraron los abominables crímenes del 11-S había que saber mantener la emoción. Incluso escribió un libro titulado Dostoievski en Manhattan abrigando ese propósito. Sin embargo, ese es un planteamiento lleno de dobles filos. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, la mano del terrorista también la sostiene la emoción, una emoción que se alimenta de humillaciones y sufrimientos tan reales como los de New York o Madrid. Son las emociones precisamente las que alientan el impulso del terrorista suicida al que tras la destrucción le aguarda la nada, una nada en la que lo decisivo es la emoción, una emoción con promesa de paraíso y rostro de dios.
La palabra silencio, sin embargo, no es el silencio aunque se repita cuatrocientas veces para darle forma de oración. Una oración que abra la puerta al pensamiento en medio de la indignación, desechando cualquier infamia de los que, aprovechándose de las emociones, intentan silenciar las argumentaciones incómodas aplicando distintas versiones de esa perversa filosofía que se resume en la vieja máxima cuartelera de que “razonar en una guerra es traicionar”.
El consuelo de los creyentes, contrariamente a lo que suelen afirmar los religiosos, no está en la oración sino en la blasfemia. Cualquier tragedia puede reducirse, en última instancia, a voluntad de dios, lo que sustituye la ausencia de porqués y la angustia del enfrentamiento con lo inexplicable por un culpable: un dios clemente e implacable en el que la tragedia también obedece designios divinos.
A los demás no nos queda más remedio que buscar consuelo en la verdad, por dolorosa que sea, aunque los inquisidores de todas las épocas sostengan que ésta trabaja para el diablo.
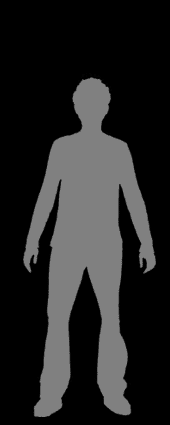
 Ante la muerte cualquier palabra constituye una provocación que delata al superviviente con el interrogante ¿por qué…, por qué ellos? Y la única evidencia termina resultando involuntariamente obscena: el que habla continúa vivo. Las palabras son siempre actos de vida y, desgraciadamente, para los muertos de nuevo llegan tarde, sólo sirven para los vivos, y no siempre.
Ante la muerte cualquier palabra constituye una provocación que delata al superviviente con el interrogante ¿por qué…, por qué ellos? Y la única evidencia termina resultando involuntariamente obscena: el que habla continúa vivo. Las palabras son siempre actos de vida y, desgraciadamente, para los muertos de nuevo llegan tarde, sólo sirven para los vivos, y no siempre.