 |
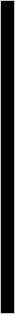 |
 |
von
El fin de la historia
Alguien dijo que “uno nunca debe enseñar a un cerdo a cantar, pues pierde su tiempo y enfada al cerdo”. Yo, sin embargo, prefiero aplicar aquel proverbio árabe que dice que “lo que viene de los labios alcanza el oído. Lo que viene del corazón, alcanza el corazón”. Mis reflexiones, a pesar de su carga emocional, no pretenden en ningún momento ser ofensivas o catastrofistas, sino “despertadoras de conciencia”. Están hechas con la esperanza de contribuir a romper esa capa de respetabilidad que camufla una realidad inaceptable; esa corteza que nos envuelve a cada uno de nosotros y nos vuelve insensibles. No soy nada partidario de conflictos estériles y acusaciones personales. Creo que sería mucho más productivo si admitiéramos todos humildemente que somos, en mayor o menor medida, partícipes de un mismo juego: la acumulación de poder –económico, político, social- en busca de nuestro beneficio y seguridad personal. Sólo entonces, con un poco más de humildad y honestidad, podremos cambiar las reglas de una sociedad que no sólo no concibe ganadores sin perdedores, sino que además no permite que éstos abandonen la partida.
Los seres humanos somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Lo hemos sido siempre. Tenemos una especial habilidad para distorsionar la realidad y “normalizar” nuestras distorsiones, convirtiéndolas en “hábitos de pensamiento” que, una vez adoptados, resultan difíciles de abandonar. Deseamos tanto ser aceptados por nuestros semejantes, que no dudamos en hacer nuestra su percepción de la realidad y en sumarnos al acoso de quienes, con su actitud diferente, parecen cuestionar la nuestra.
Vivimos en un mundo que presiona al individuo para que absorba y acumule conclusiones ajenas; un mundo que intimida a quien tiene la osadía de diferir de su opinión experta. A pesar de que las teorías dogmáticas han demostrado -casi siempre- ser erróneas, seguimos teniendo una disposición general hacia el pensamiento “único”, avalado por las autoridades. Por una parte, nos gusta afianzar nuestra identidad personal a un nivel superficial, pero por otra, nos cuesta demasiado esfuerzo desarrollar nuestra propia visión en temas fundamentales. Tememos –no nos faltan razones- que la sociedad nos pase factura por pensar de manera independiente.
La historia más reciente nos ha dado buenas lecciones, pero aún así nos empeñamos en suspender reiteradamente las mismas asignaturas pendientes. En cuanto nos cambian el enunciado de las preguntas, volvemos a ofrecer respuestas equivocadas, demostrando no haber entendido nada. En toda época hemos justificado aquello que más tarde se ha demostrado ser injustificable. Por supuesto, nunca nos hemos atrevido a reconocerlo en su momento. Sólo con el paso del tiempo encontramos en la descalificación del pasado una utilidad práctica: la de justificar –comparativamente- nuestro presente. Esta actitud cobarde, este “mirar hacia otro lado esperando que nadie se dé cuenta, ni siquiera nosotros mismos”, parece ser una constante en la historia de la humanidad, de la que no logramos desprendernos.
No hace tanto, por ejemplo, defendíamos la esclavitud. Quién sino iba a realizar aquellos trabajos tan necesarios y de qué iban a vivir esos pobres marginados, sino del cuidado de su dueño. A pesar de la debilidad de estos argumentos, los intereses personales eran tan fuertes, que la esclavitud le llegó a parecer legítima hasta a los propios esclavos.
Aún más recientemente, nos inventamos una ideología basada en una peculiar interpretación de las leyes de la naturaleza: el fascismo. Inspirados en las teorías de la evolución de Darwin, los fascistas veían el sentido de la existencia humana en la supervivencia del más fuerte a costa de la eliminación del débil. Para demostrar dicha fuerza, no había método más eficaz que la victoria y la conquista. La guerra era considerada tan natural en el hombre como la maternidad en la mujer y, además, absolutamente necesaria para asegurar el progreso. Por ello, era justificable eliminar tanto a otras razas -supuestamente inferiores- como a los miembros más débiles de la propia. La supervivencia de la especie –decían- era más importante que la vida individual de cualquiera de sus miembros.
Los nazis se presentaban a sí mismos como demócratas y socialistas, lo cual no deja de ser irónico. Según ellos, las masas se hallaban totalmente perdidas sin un guía. Solamente el ser más fuerte -el líder- tenía la capacidad de interpretar las verdaderas aspiraciones, intereses y necesidades del pueblo, garantizando así su poder -su democracia. En cuanto a su carácter socialista, alegaban que perseguían el bien social y no el individual. Es más, estaban convencidos de que habían emprendido una revolución espiritual, destinada a crear un ser humano nuevo y perfecto. Con esta filosofía –tan reciente, tan bien razonada, tan familiar- se justificaron los más atroces crímenes contra la humanidad y todo un pueblo, en el corazón mismo de Europa, fue testigo o partícipe de la exterminación sistemática de millones de personas inocentes.
Hoy, al comienzo de un nuevo milenio, esos días -cercanos en el tiempo- nos quedan ya lejanos. El carácter progresista de nuestro sistema político, en contraste con la barbarie que representan la esclavitud y el fascismo, ha sido aceptado, de manera incuestionable, por la mayoría. Sin embargo, muchas de aquellas ideas siguen estando vigentes; y lo están, además, de una manera más sutil y por ello a veces más peligrosa y, para muchos, no menos dañina. En nuestras sociedades, aún dependemos de líderes para interpretar nuestra voluntad y se cuentan en millones las personas que han visto condicionada su libertad –por los poderes financiero y empresarial- a cambio de una hipoteca y un salario mínimo con el que pagarla. Gentes que además se sienten afortunadas, pues saben demasiado bien que ni siquiera esa libertad condicional, que tan cara les cuesta, les es garantizada.
“Un hombre que vive bajo el sometimiento económico seis días, si no siete, a la semana, no se vuelve libre simplemente por hacer una cruz en una papeleta una vez en cinco años”, escribió Erich Fromm en su libro “The Sane Society”. ¿Podemos acaso considerar a nuestras sociedades democráticas, cuando el poder (cracia), supuestamente del pueblo (demos), continúa en manos de los poderosos?. Si bien la equidad en el reparto del poder político entre todos los ciudadanos es más que cuestionable, y en todo caso parcial, la concentración del poder económico es absoluta. De hecho, no se ha inventado sistema más infalible y sofisticado que la “democracia capitalista” –la dictadura del capital- para encubrir el sometimiento de toda una sociedad, con el fin de consolidar en el poder a su clase dominante.
Hemos sido persuadidos de que el presente es sólo mejorable superficialmente y que, por lo tanto, las visiones alternativas de futuro carecen de credibilidad. Sin embargo, como dijo C.H. Douglas, “no desde hace miles de años han estado las gentes… tan esclavizadas como lo están en el presente. (...) La característica principal del esclavo no es el mal trato. Es que no tenga palabra en su propia política.” Mientras continuemos ensalzando las leyes salvajes de la competitividad, basadas en restarle poder a los débiles para sumarlo a los fuertes, la injusticia social y el sufrimiento ajeno seguirán estando implícitamente legitimados.
“No necesitas al hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento” (Bob Dylan). Nos dicen que no llueve, cuando sabemos perfectamente que están empapados quienes no llevan paraguas. Y si no que nos expliquen cómo es posible que siendo la generación más rica de la historia tengamos un incremento constante en el número de pobres; o que a pesar de los grandes avances tecnológicos, trabajemos hoy más horas que en el siglo XIV (29 horas semanales en el Reino Unido); o que sean necesarios dos salarios para mantener un nivel de vida que, solamente hace unas décadas, se obtenía con un sólo sueldo; o que, a pesar de nuestro mayor nivel cultural y supuesto “bienestar” social, tengamos más casos de depresión, estrés, suicidio, desintegración familiar, drogadicción y violencia; o que las deudas con los bancos, tanto de los ciudadanos como de las pequeñas empresas, no dejen de crecer; o que todas las naciones del mundo estén en deuda. ¿En deuda con quién?.
La presión social, los discursos vacíos y los hábitos de pensamiento enfermizos, pero de aspecto ya saludable de tanto verles la cara, actúan como poderosos somníferos. Teorías incomprensibles, que nadie se atreve a rebatir, son utilizadas para justificar políticas sociales inaceptables. Teorías que, sin embargo, deben de tener una efectividad hipnótica, pues el pueblo adopta, al escucharlas, una actitud sonámbula y cara de tonto. Sin apenas darnos cuenta, nos convertimos así en fieles “esclavos” que, mentira a mentira, levantan los muros de su propia prisión. Diseñamos un mundo más justo, pero sobre unas bases falsas y débiles, incapaces de sostenerlo. Rechazamos –en principio- la injusticia, pero con nuestro silencio nos hacemos cómplices de quienes la practican. Nos dejamos seducir, con asombrosa facilidad, por palabras bellas, como “democracia cristiana”, “socialdemocracia” o “liberalismo”, que esconden contenidos totalmente opuestos. Palabras pronunciadas por quienes pretenden que todo va por buen camino y proclaman, desvergonzadamente y sin mayor oposición, que las democracias capitalistas representan el único sistema viable o, como ellos dicen, “el fin de la historia”.
“Puedes engañar a todas las personas algunas veces
y a algunas personas todas las veces;
pero no puedes engañar a todas las personas todas las veces”
Abraham Lincoln
Von, director de Sane Society, organización dedicada al fomento de actividades creativas y de sensibilización social ubicada en www.sanesociety.org
|
