 |
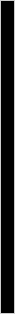 |
 |
El quintacolumnista
luis arturo hernández
La sombra de Kafka es alargada
(Reseña crítica de Amor y basura, de Ivan Klíma)
“(... ) su alma era terriblemente amorfa, cabía en ella la fidelidad y la infidelidad, la traición y la inocencia, la coquetería y el recato; aquella mezcla brutal le parecía asquerosa como la variedad de un basurero”.
Milan Kundera, “El falso autoestop”, El libro de los amores ridículos
“Al subir la empinada colina de Petrin nos sentimos progresivamente como pájaros que levantan el vuelo. Y de pronto volvemos la vista atrás. Entonces vemos tantos tejados de Malá Strana que nos olvidamos de respirar y sentimos no ser de verdad pájaros y, por tanto, no poder posarnos nunca en ellos y ver de cerca sus misterios”.
La contemplación del viejo y despintado rompecabezas de la ciudad de Praga provoca en el narrador, en el capítulo central de Amor y basura, la contradicción entre el deseo de elevarse por encima de la realidad y su imposibilidad absoluta de despegarse de ella, disyuntiva ésta que constituye el dilema principal del hombre.
El protagonista, un escritor metido a barrendero, comparte con el resto de los miembros de la brigada de limpieza un mismo afán de evasión. La navegación, la aviación o la pura invención, la música, el amor o la fe serán las formas en que se materialice el ansia de sus compañeros de escapar hacia una realidad más elevada, una fuga que el personaje central del relato tratará de consumar en la literatura.
En un mundo concebido literariamente como basurero, el protagonista intentará afrontar desde la pureza -sinónimo, para él, de vida- la basura de la muerte -”la basura es inmortal e indestructible como la muerte”-, pese a que “nos resulta en cierto modo difícil distinguir cuáles son las cosas de nuestra vida y cuáles las de nuestra muerte” en un mundo en el que “el espíritu de las cosas muertas levita sobre la tierra”, porque “nada en el mundo ha desaparecido ni desaparecerá”.
A lo largo de su recorrido laboral por los barrios de Praga -”Limpiábamos la ciudad sobre la que caía basura, hollín, ceniza, lluvia ácida y olvido”-, la mirada retrospectiva del narrador se vuelve evocación de una vida en la que confluyen los primeros recuerdos -el quemadero- de la infancia y la pesadilla del ghetto judío -el mundo como crematorio-, su vida familiar y matrimonial -vertedero del amor- y la enfermedad paterna -cementerio-, los resultados de su trabajo de investigación -un ensayo sobre Kafka-, las consideraciones sobre su condición de escritor junto con los propios sueños y las conversaciones de los trabajadores en una avalancha de la memoria de la que emerge, desapareciendo para asomar de nuevo, discurriendo de forma entrecortada y en espiral, la historia de una pasión.
Las confrontación entre la pasión del adulterio que lo arrastra hacia su amante Daria, escultora irracional y maga visionaria, y el amor matrimonial que lo vincula a su esposa, una psicóloga pseudocientífica, se convierte en el pulso del personaje consigo mismo y constituye el eje argumental del relato.
Esa tensión entre la pasión y la compasión, entre el amor y el deseo, multiplicada en aproximaciones sucesivas a través del contraste entre la sinceridad y la mentira, la proximidad o la distancia, la angustia y el olvido, la huida y el regreso, se hace extensiva a todos los ámbitos de la existencia del personaje: el asilo político en América o el exilio interior en el país de su lengua materna, la espiritualidad o el materialismo, su kafkiana relación de amor-odio a Praga, la risa y el olvido, vivir, en fin, la vida en función de la mujer o desvivirse merced a la literatura, todo lo cual lo va abocando progresiva e inexorablemente a tomar una determinación.
En la línea trazada por Kierkegaard y Kafka, Klíma opondrá a la indecisión del protagonista ante la acción la decisión en el decir del narrador. “¿Palabra o fuego? ¿Palabreo o explosión?” Decir es decidir, parece decirnos.
Y a la rigidez racional de la literatura oficial yerk -idioma de 225 palabras creado en Atlanta para la comunicación entre personas y chimpancés- responderá el autor- protagonista con la naturalidad khmer. Y al esquematismo ideológico del primero -”ninguna idea, ninguna sensación, ninguna imagen”-, con un magma irracional que trata de verbalizar, mediante un estilo imaginativo, la contradicción entre razón y emoción vital.
El sentimiento de culpabilidad que provaca en el personaje su incapacidad para elegir entre fidelidad a la esposa y lealtad a la amante -”Nuestra cultura se basa en la conciencia del pecado y, por tanto, en la culpabilidad metafísica”, convierte esta novela en un “proceso” incoado por el propio narrador, una actitud que lo lleva a invocar la memoria de Kafka, sobre cuya vida y obra está escribiendo un ensayo.
Y, como en el caso de Kafka, habrá de recurrir a la paradoja para simbolizar su mundo interior -el claroscuro del tormento producido por la imposibilidad de ser escritor y amante a la vez- en una novela que es el ejercicio de introspección -y la ocultación al mismo tiempo- de la tortura moral de saberse incapaz de amar.
“Kafka, abogado de profesión, escribió sobre un único gran caso, preparó una acusaciónp perfecta contra sí mismo, se defendió a sí mismo apasionadamente y se condenó implacablemente”. Y al igual que al autor de El Proceso, la necesidad de autenticidad en la expresión de su misterio lo hará víctima de su propia decisión.
Mediante un estilo asociacional propio del monólogo, como corresponde al fluir fragmentario del inconsciente individual, las partes del discurso narrativo se van acumulando en sucesivas capas de vertidos, tras el enorme aluvión de “deshechos” y desperdicios del camión triturador de la basura, por medio de técnicas como la superposición espacio-temporal o de los planos de la realidad y la ficción dentro del relato, que bien pudiera ser deudora, en este caso, del maestro Kafka o de sus contemporáneos precursores de la vanguardia checa de principios de siglo -”Como si narrase una historia dos veces. Primero perfila su imagen fantástica: (...), y en segundo lugar reúne fragmentos de experiencias y acontecimientos reales (...) Algo se completa, algo se superpone, algo se halla en una proximidad inesperada que incluso a él mismo le paraliza en un asombro glorioso”-, o la enumeración caótica tan habitual en las novelas de Bohumil Hrabal, al mismo tiempo que la iconografía del relato se orienta hacia los dominios de la Naturaleza-animales, árboles, piedra- o el Arte -esculturas, porcelana-, en un universo poético sobre el que se extiende la sombra de los demonios del olvido de Milan Kundera -”la imagen de unas botas, abrigo, pantalón y cartera y encima de ella un rostro irrecordable”-, frente al cual la imaginería de Ivan Klíma se elevará hacia el simbolismo aéreo -artilugios volantes, cuervos y otras aves voladoras-, así como fenómenos meteorológicos, volátiles y etéreos -nieve, lluvia, niebla, aire-, como corresponde al vuelo ascensional hacia la espiritualización.
Ante la angustia que se experimenta al borde del agujero negro -”la noche, el silencio y la nada”- y el vértigo que causa el hueco insondable del espíritu -”el vacío del alma permanecerá: aterrador e insaciable”-, el narrador se aferra a la red vital de la esperanza en la escritura y entona su plegaria -”la escritura es oración”, escribió Kafka-, formula el exorcismo de la soledad en el deseo del encuentro con el otro -confesión recíproca de autor y lector en la obra- y lanza su conjuro contra la muerte -”el extraordinario poder de la literatura: da vida a los muertos y hace que los vivos no mueran”-, evacuando los residuos de la mente, tras haber liberado los esfínteres del cerebro, como depuración del alma mediante el estilo a la vuelta del abismo -”Nuestro lenguaje se parecía a nuestros perpetuos escobones”-, en un acto de purificación, en una purga individual y subjetiva en el purgatorio de la vida, cada vez más lejos de la inocencia paradisíaca del Jardín del Edén, y más cerca del infierno de los apocalipsis donde unos barren a otros y los barre a todos la Muerte.
La crónica de la anunciada muerte del padre, del que -a diferencia de Kafka- era su vivo retrato, precipita la decisión del hijo y pone fin a la infidelidad matrimonial en un desenlace de carácter moral determinado por el sentido del deber: “Un hecho puede ser libre siempre que en él se manifieste la humanidad y siempre que refleje la conciencia de un juez superior”, afirmación que trae a la memoria el sentido de responsabilidad orientado al horizonte absoluto de que hablaba Vaclav Havel en sus Cartas a Olga.
En esa disyuntiva entre el deseo kafkiano insatisfecho -”Uno se horroriza de alcanzar lo que desea, del mismo modo que en su subconsciente desea lo que le horroriza. Tememos perder algo que amamos. Para no perderlo lo ahuyentamos”- y el amor consumado klimatérico -”Uno se niega a mirar cara a la muerte y pocas cosas están tan próximas a la muerte como un amor consumado”-, la duda ante la muy humana-y unamuniana- necesidad de optar entre morir y desnacer fermenta la putrefacción en el clímax de la perfección espiritual del hombre, y el ser humano, mero barrendero de su propia existencia, se irá reciclando en el mismo contenedor que almacena la basura de la vida en un continente que huele a podrido.
|
 |
|
