| Acaba de publicarse en España otro libro de nazis. “Déjame ir, mamá” es la última novela -y primera que se edita en nuestro mercado- de Helga Schneider en la que, como en sus títulos anteriores, la Alemania de Hitler vuelve a ser protagonista.
Como otros libros de pequeños dramas autobiográficos que desde hace unos años se ven en las librerías, “Déjame ir, mamá” posee las dos características que demasiado a menudo vienen dándose juntas en este tipo de textos: literariamente no son muy interesantes pero el baño de realidad que les acompaña (los protagonistas se llaman como los autores y la historias son muy próximas a las que ellos pudieron vivir) les proporciona una capacidad de impacto y un gancho que, por lo general, los convierten en éxitos de ventas. Su aportación: dar un punto de vista íntimo sobre una realidad que, de alguna manera, afecta a muchos (en el caso de “Déjame ir, mamá” la inagotable Historia nazi). Pero su inconveniente, como cada vez que se mezcla realidad con ficción, es que nunca se sabe hasta qué punto la sinceridad que se le presupone es cierta o prefabricada.
Helga Schneider nació en Polonia en 1937 y su familia pronto se trasladó a Berlín. Cuando Helga tenía cuatro años –y su hermano Peter dos- su madre les abandonó para formar parte de las SS del Tercer Reich y la escritora no volvió a verla hasta treinta años después, en 1971, durante un breve y traumático encuentro en el que la nazi intentó que su hija aceptará unas joyas de víctimas judías y que se probara su viejo uniforme alemán. Aquel encuentro sólo sirvió para recordar el abismo que las separaba y Helga regresó a Bolonia, ciudad donde se había casado y había nacido su único hijo.
Veintisiete años después, la autora recibe una carta en la que se le invita a visitar a su madre: una anciana de casi noventa años y con síntomas de senilidad que vive en una residencia en Viena. La novela relata este último encuentro en el que la madre de Helga, Traudi, sin arrepentirse de nada de lo que hizo durante su vida, intenta recuperar a su hija y ésta busca la forma de romper definitivamente con una mujer a la que no puede querer pero tampoco odiar. El libro se convierte en un pulso entre ellas dos. Helga ve a su madre “senil y patética, cruel y romántica. Así eran los miembros del orden negro de Himmler”; “Te miro, madre, y siento una dualidad terrible y desgarradora: la instintiva atracción hacia mi propia sangre y el irrevocable rechazo por lo que has sido..., por lo que sigues siendo.” Por su lado, Traudi recuerda que “no tenía ningún derecho a sentir compasión, mi deber consistía únicamente en obedecer”; “No podía permitirme pena y remordimiento hacia quien merecía estar en un campo.” Su madre se lo dice claramente: “Y entérate bien, yo me presenté voluntaria a uno de esos campos. ¿Y sabes por qué? Porque creía en ello. Creía en la misión de Alemania: liberar a Europa de aquella... aquella raza repugnante”. Y esto su hija no puede soportarlo.
El libro incluye extractos de informes y declaraciones donde los nazis explican, con su frialdad propia, algunas de las atrocidades que cometieron con los prisioneros. Algunos de los relatos de la madre también avanzan por este camino y quizás son estos fragmentos –más que los que se centran en la relación madre-hija, que en el fondo no aportan demasiado- los más interesantes de esta novela. A pesar de que uno cree que ya lo ha oído todo sobre el Holocausto, sigue saliendo porquería.
Pero quien más sorprende es quizás la madre de Helga. Por un lado, Traudi es una mujer fuerte, decidida a tener una carrera propia y a luchar por lo que cree aunque esto le exija a abandonarlo todo. Por otro lado, esa misma mujer es tremendamente sumisa y delega toda su voluntad –al igual que lo hicieron la mayoría de los alemanes que colaboraron con el Tercer Reich- en la figura del Führer. E impresiona ver cómo la mayor rebeldía puede convivir con la sumisión total en una misma persona: “Para mí tenía que ser justo lo que era justo para el gobierno, no tenía derecho a pensar, a opinar o a tener sentimientos personales”.
Lo curioso es que no hay que ir lejos para ver pequeños ejemplos así. De algún modo, todos hacemos un poco lo que Traudi cuando, como ella, luchamos por unas cosas y, como ella, delegamos en otras más importantes. Suponemos justo y necesario lo que nos han dicho que lo es y a menudo terminamos haciendo tan solo lo que se espera de nosotros. En nuestra medida, cometemos pequeñas atrocidades sin darnos cuenta. Luego el mundo se cobra sus víctimas y, como Traudi, pensamos que no se puede hacer nada contra ello. Y cuando la conciencia nos carcome demasiado nos decimos, otra vez como ella: “Soy inocente. Yo no tengo la culpa. Sólo cumplía órdenes, como todos los demás. Hasta los niños obedecían ciegamente a sus profesores y se atenían con rigor a las órdenes superiores”.
Ya no hay nazis pero quizás las cosas no han cambiado tanto desde 1940. Aunque, pensándolo bien, al menos hoy podemos intentar escribir un libro y convertirnos en un éxito de ventas.
|
 ISSN 1578-8644 | nº 35 - Enero 2003 | Contacto | Ultimo Luke
ISSN 1578-8644 | nº 35 - Enero 2003 | Contacto | Ultimo Luke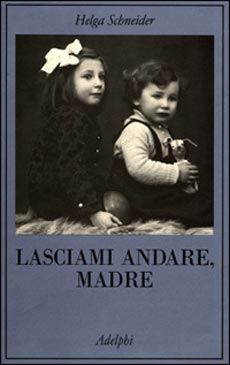
 ISSN 1578-8644 | nº 35 - Enero 2003 | Contacto | Ultimo Luke
ISSN 1578-8644 | nº 35 - Enero 2003 | Contacto | Ultimo Luke